RELATOS Y RETRATOS
EL MONTEAGUDO DEL CASTILLO DE LOS ’60 A TRAVÉS DE LA MIRADA DE UN NIÑO
«Relatos y retratos» es un libro escrito y editado por Eliseo Guillén Daudén. El autor recoge los recuerdos de infancia en Monteagudo del Castillo, desde 1959 hasta 1968, tamizados por la experiencia que ofrecen los años y por el cariño que le aporta la distancia.
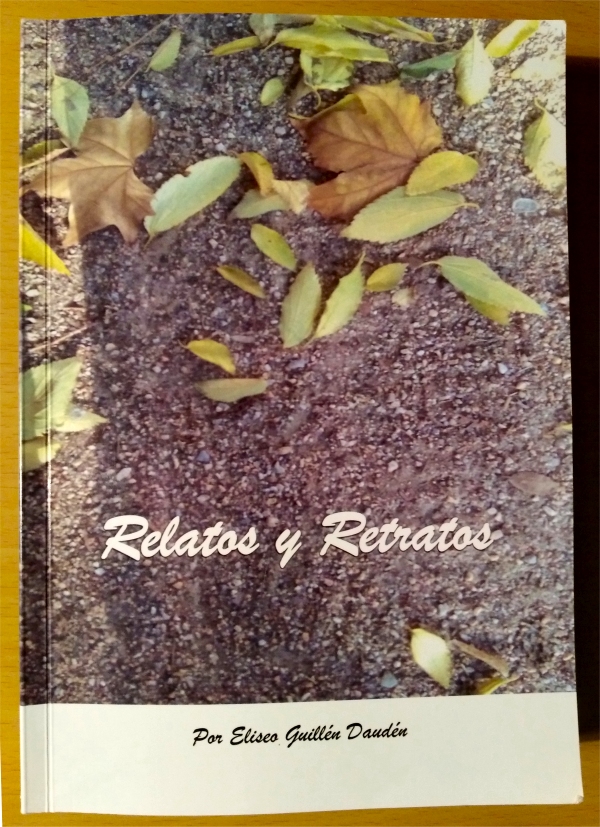
Es un libro de vivencias, rico en anécdotas. Es un fiel reflejo de la forma de vida de una sociedad rural en un territorio de montaña y en un momento muy concreto de la historia reciente. Un momento en el que se estaban produciendo profundos cambios económicos, sociales y culturales.
Está escrito con un doble objetivo. Compartir las experiencias y los recuerdos con otras personas que vivieron aquellos tiempos. Y, sobre todo, hacer comprender a las generaciones más jóvenes cuáles eran las costumbres y los paisajes del Monteagudo de sus padres y abuelos. No es nada fácil esto último, pues las vivencias son difíciles de trasmitir a otras personas y más cuando los cambios han sido tan grandes. En definitiva, el fomenta el aprecio por el pueblo y por sus gentes, entre mayores y jóvenes, la autoestima de una comunidad humana y su espacio vital.
Este libro tiene un notable interés etnológico pues describe, desde la vivencia personal, los espacios, las labores, los tiempos, las relaciones humanas y sociales en una comunidad rural de la montaña de Teruel. Y lo hace, además, haciendo uso de las propias palabras y expresiones que daban significado a todo aquello, algunas ya olvidadas, un léxico popular que también forma parte de la cultura inmaterial.
En mi opinión, el gran valor del libro es que está escrito desde la mirada de un niño que entra en la vida en un espacio muy concreto (Monteagudo del Castillo, un pequeño pueblo de la sierra de Gúdar) y en un momento muy determinado y muy difícil (años 1960), marcado por situación de penuria económica y por el miedo a opinar, consecuencias ambas de una reciente Guerra Civil que tan intensamente sufrieron las gentes de estas sierras.
Las vivencias de un niño, tan pronto comienza a tener uso de razón, se asocian a la diversión compartida con otros niños. Es lógico que el libro dedique uno de sus primeros capítulos a describir los juegos de calle, tanto los propios de los niños, como el de los conejos, la pelota mano, la honda, la correa, la cuca ciega, el cementerio, la alpargata, los tibarros (peleas), los bufos, así como los juegos que practicaban las niñas, como la comba, el corro, montana, la pelota … asociados a sus respectivas cancioncillas. Sin olvidar las oportunidades de diversión que ofrecía la temperie invernal cuando la nieve cubría, hecho nada raro, las calles del pueblo pues el frío no amilanaba a aquellos valientes niños al estar bien acostumbrados.

No había dinero en las familias para comprar juguetes pero si un entorno lleno de criaturas vivas, a las que manipular (y maltratar), como los pajarillos, especialmente cuando estaban en sus nidos, momento en el que se les escarzaba sin compasión; o a los perros, a los que se apedreaba sin consideración alguna. Recuerda el autor, las humillantes bromas que hacían los niños mayores con los pequeños («nidos de patiadera y de repicatalón») y otras crueldades («contar viejas») que entraban en el terreno de las vejaciones.
Fiel reflejo de los cambios sociales y culturales que se estaban produciendo en el medio rural fue la irrupción de la televisión. En Monteagudo del Castillo, como otras innovaciones, llegó de la mano de mosén Fernando, un sacerdote muy querido por sus feligreses. La televisión introdujo el fútbol entre los niños, y este deporte eclipsó al resto de los juegos infantiles masculinos, con la ayuda de un maestro apasionado por el balompié que organizó un exitoso equipo capaz de vencer al eterno rival: al de los niños de Cedrillas. Este equipo desapareció a lo largo de aquellos años ’60 porque , como dice el autor, «del pueblo se estaban marchando a las ciudades de dos a tres familias cada año». El otro gran cambio social que por entonces se estaba produciendo: la emigración a la ciudad.
La otra gran vivencia infantil pasa por las paredes del colegio. Como en muchas otras escuelas de la época, los métodos eran rígidos y teóricos, escasos los recursos, escasa la atención a la diversidad, sobrevalorada la repetición memorística y la competitividad y frecuente el castigo físico. Muchos niños incapaces de aprender o de repetir la lección de memoria eran señalados y humillados, quedando «marcados con el hierro de la impotencia», hundiéndose desde entonces su autoestima.

Muy próxima a la figura del maestro era la del mosén, otra gran autoridad en el universo infantil del pueblo a quién los niños rendían respeto, no exento -en ocasiones- de cierto temor. Además de las catequesis de preparación de la Primera Comunión, de la celebración del mes de María (mayo) y de otras fechas del calendario religioso, estaban ocurriendo pequeños cambios, como la creación de un coro infantil o la de un centro de juegos de mesa para fomentar la convivencia entre los niños. Pero la religiosidad tradicional aún impregnaba la convivencia, manteniéndose costumbres como la de llevar «luto» los niños que habían perdido a alguno de sus padres, lo que implicaba el no participar en ciertos juegos con sus amiguicos. Tristeza y dolor social («que todo el mundo vea su dolor») en un momento clave de sus vidas.
Los niños y niñas, además de jugar y de aprender, ayudaban en las tareas domésticas y en las agrícolas desde muy pequeñicos. Una de ellas recaía en ellos especialmente: el cuidado de los conejos. Estos animales eran criados en los corrales a partir de pipirigallos y otras hierbas que se recogían en el verano y se conservaban en los pajares. Pero tan pronto las hierbas silvestres comenzaban a crecer por ribazos o cunetas, eran recogidos por los niños, que las llegaban a conocer muy bien. Estos conejos, gestionados por las madres, eran un complemento económico en la economía familiar. Eran cambiados en el «camión de la Puebla» por latas de aceite, sardinas o tomate, así como por botes de leche condensada.
La llegada de la televisión fue una revolución para Monteagudo. Se constituyó una sociedad entre casi todas la familias para adquirir un aparato, aportando cada una 5 pesetas cada mes («costó diez años terminar de pagarla»). Se instaló en un flamante teleclub donde adultos y niños disfrutaban conjuntamente viendo películas, obras de teatro, seriales, corridas de toros o partidos de fútbol. Algo sensacional.
Años más tarde, conforme mejoraba el nivel de vida, la televisión llegó a los hogares cerrándose el teleclub. Comenzaba un cambio en la mentalidad de la sociedad, germinando un individualismo que estaba fomentado por un modelo económico basado en el consumismo. Es muy interesante la reflexión de Eliseo Guillén sobre cómo la televisión redujo las conversaciones en familia y, sobre todo, cómo la publicidad creaba necesidades que en muchas hogares no se podían cubrir, recordándote que «tú no lo tienes y tu vecino sí». En definitiva, «nos hizo un poco más infelices«.
Mosén Fernando organizó una «escuela de matrimonios» a la que semanalmente acudían las parejas que lo deseaban, entre ellos la de los padres del autor. En su momento, aquel niño no llegaba a saber qué aprendían allí sus padres. Con el tiempo, ya supuso que no era ni doctrina católica ni educación sexual sino más bien las relaciones dentro de la pareja pues hasta entonces regía el lema del patriarcado («en casa manda el marido»).
A continuación se describen una serie de profesiones, las más desaparecidas, que ofrecían servicios y bienes y en aquella sociedad. Es muy interesante la lectura de este capítulo.
El dulero era la persona que sacaba a pastar a los animales de labor (mulos, burros y caballos) y a las vacas de engorde a los pastos comunales (la «dula»). Este sistema de organización ganadera tradicional ofrecía un servicio a los pequeños propietarios. Se conservó hasta la segunda mitad del siglo XX.
El hornero gestionaba el horno municipal. Las mujeres masaban y cocían el pan de sus familias organizándose por turnos. Cada casa consumía harina obtenida de su propio trigo. Aportaba al horno una cantidad de leña equivalente al número de miembros. El pan era el alimento esencial. Tenía un cárácter sagrado. Con los años, se comenzó a comprar harina de una fábrica de Cedrillas y, más adelante, a comprar panes elaborados en panificadoras. Mejoraba el nivel de renta y, poco a poco, el pan «dejó de estar endiosado a casi estar envilecido».
Los caldereros eran aquellas personas especializadas en la venta y, sobre todo, reparación de utensilios metálicos (calderos, candiles, etc.) y de porcelana. No había llegado todavía el plástico. Ni la cultura de «usar y tirar». Como dice el autor … «¡todo había que aprovecharlo al máximo!».
Eran tiempos difíciles. La bonanza económica que comenzó en la década de 1960 en las ciudades españolas todavía no había llegado a los pueblos de las sierras de Teruel.
El de la vestimenta, los trapos viejos y los botijeros es otro precioso apartado. Las prendas de vestir empleadas los días de labor se remendaban, se «piazaban» una y otra vez. La ropa de los domingos, era siempre la misma. Se estrenaba sólo en contadas ocasiones. Los trozos ya inservibles de tela («chorrones») se cambiaban por tinajas u otros recipientes de cerámica a los botijeros que venían de Onteniente.
El lavadero era mucho más que un lugar de trabajo para las mujeres. Era un espacio de encuentro y socialización, de cotilleos, de confidencias, de picanterías …

La alimentación es un capítulo que refleja la severa austeridad económica. Pan, patatas y tocino formaban la base de la dieta. En casi todas las casas se criaban conejos y gallinas que esporádicamente -y como algo especial- ponían algo de carne a la «esculla» compartida en familia. Las gallinas serranas, que se alimentaban de granzas de la era y de lo que encontraban por las calles y campos, ofrecían escasos y preciados huevos que eran la moneda para comprar en la tienda. Comer un huevo no era cualquier cosa. En muchas casas se criaba un puerco. En pocas, dos. Y en muchas, ninguno. Los perniles se vendían en Cedrillas para conseguir dinero. Lomos, costillares y longanizas eran la proteína animal de la primavera y verano. El desayuno era a base de sopas de ajo, pues la leche solo se consumía en algunas casas o cuando criaba la vaca o la cabra. El vino, de gran valor para los hombres, se bebía solo una parte del año. La fruta se basaba en las manzanas o naranjas que cambiaban por patatas al frutero o en las ciruelas que se escapaban de los hielos, un año de cada tres.
A las fiestas se dedica otro capítulo. Las de primavera, previas a los largos meses de la cosecha, con sus clavarios, sus «corridas» pedestres, San Juan y la lata (pino levantado), eran fiestas de jóvenes. Las de invierno, San Antón y sus sanantoneros, con procesiones, hogueras y subastas («trances»). Con abundancia de pastas, vino y alegría, que se estiraban durante varios días pues había poco trabajo y no habría otras hasta primavera.

A la descripción de la casa se dedica un capítulo. La factura del edificio, su rusticidad y eficacia, la organización de los espacios: cocina, falsa, graneros, bodegas, habitaciones … Se complementa con la descripción del sistema de calefacción (hogar o estufa) y de iluminación (luz eléctrica y candiles, antes teas).
Especialmente divertido y chocante es el apartado de la higiene doméstica. Sin agua corriente, no había ni lavabos ni duchas. Tampoco pozos. Había que ir a la fuente. Las necesidades fisiológicas se resolvían en el corral. Las heces fecales seguían una sofisticada trazabilidad, desde un cuarto cerrado, al corral abierto, donde eran picoteados por gallinas, de allí a la femera a pie de camino («ameral») y de allí, tras secarse, al campo como abono.

Es muy interesante y está muy detallada la descripción de las tareas agrícolas, en especial, la del cultivo de trigo.

Labrar, sembrar, tablear, segar, acarrear la mies, trillar y separar grano y paja, acarrear y guardar uno y otra en graneros y pajares eran tareas duras para obtener, al fin, menguadas cosechas, pues la mayor parte de las casas tenían muy pocos bancales propios.

Aprecia el autor los cambios en el paisaje rural que se producían en esos meses de verano tanto en los campos como en las calles. Un gran observador.

Con la perspectiva que le da la edad, Eliseo concluye que aquella sociedad rural se sostenía en el enorme esfuerzo desarrollado por la mujer, la «eterna trabajadora». Compañeras del hombre en todas las tareas agrícolas, panaderas, lavanderas, zurcidoras, tejedoras, cocineras, mondongueras, fregonas, blanquedoras, granjeras y, sobre todo, cuidadoras y educadoras de sus hijos.
Por ello, ante un horizonte tan duro y unas expectativas personales tan limitadas, muchas jóvenes marcharon a las ciudades a servir o trabajar en las fábricas. Y tras ellas, ellos, los jóvenes. Reflexiona el autor «entre todos deberían haber creado medio para evitar tanta despoblación y abandono».
Se incluyen tres diálogos imaginarios entre ancianos sobre sus vivencias, recuerdos y anécdotas de juventud. Son pinceladas en sus biografías, hechos que les marcaron, con bromas y con silencios, adobadas por la amistad y salpicadas de socarronería. Filósofos desde experiencia de la vida que concede la edad, enriquecidos por una vida difícil que les tocó en suerte pero que no les hizo perder el buen humor y el espíritu alegre. Como dice la Ronda de Boltaña en la canción «Mermelada de moras» … el «recuerdo vuelve tierno hasta el pan duro de ayer«
«Relatos y retratos» es un libro que no decepcionará a quien desee conocer la historia reciente de las personas que vivieron y crearon los actuales paisajes del Alto Alfambra y Mijares.



